Mark Twain llegó a Nueva York en 1867. Venía de San Francisco. Hasta entonces, se había ganado la vida escribiendo artículos periodísticos en medios locales.
Un amigo suyo le había conseguido una cita con Carleton, un editor. Twain había escrito algunos cuentos que había tenido cierta fama en los “estados atlánticos”, pues en la costa este se había disfrutado con su “La rana saltarina”.
Twain confiesa en su autobiografía que estaba “encantado y emocionado y casi deseando meterme en la aventura si alguna persona industriosa me ahorrase la molestia de recoger y reunir los relatos”.
Se presentó el escritor con su colección de relatos en el despacho del editor, Carleton. Éste se levantó y dijo de forma brusca.
-Bueno, ¿qué puedo hacer por usted?
Twain le recordó la cita. Entonces, Carleton empezó a hncharse e hincharse, y empezó a soltar una lluvia de palabras.
-¡Libros! ¡Mire todas esas estanterías! Cada una de ellas está cargada de libros que están esperando por su publicación. ¿Necesito yo más? Perdóneme, pero no. Buenos días.
Pasaron 21 años hasta que Twain se encontró con Carleton. Fue en Lucerna, en Europa. Carleton se acercó y dijo:
-Yo soy sustancialmente una persona oscura, pero tengo un par de colosales distinciones que me avalan para conseguir la inmortalidad, a saber: rechacé un libro suyo, y por eso estoy aquí arriba sin competidor posible como el asno más grande del siglo XIX.
Para Twain fue “una venganza largo tiempo aplazada”.

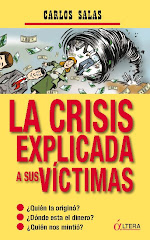.jpg)

No hay comentarios:
Publicar un comentario