HUGO CHÁVEZ Y LA ESPAÑOLA DE ACERO
Dos periodistas italianos, dos franceses y yo estábamos sentados en unas sillas de tijera junto a miembros del gobierno de Chávez, acurrucados bajo una lona que nos protegía del sol tropical. Era un set de televisión improvisado sobre un campo de béisbol, perfecto para escuchar ‘Aló presidente’, el programa dominical de Chávez que, como siempre, duró de la mañana a la tarde.
Chávez destituyó a un director general, habló en inglés en tono de broma, cantó, tocó la guitarra de cuatro cuerdas (el ‘cuatro’), atendió la llamada de un ciudadano, y dio la bienvenida a los periodistas europeos. A todos menos al que venía de España: “La prensa española es la que peor me ha tratado del mundo”. Un periódico español lo había calificado de Bobo Feroz. Eso le puso furioso y yo me tragué su chaparrón ante las cámaras.
Como confort a esa reprimenda, fui el único periodista que bajó hombro con hombro con Chávez por las calles de aquel inmenso barrio de chabolas, el mayor de Caracas. Los padres de familia le llevaban bebés enfermos para que los inmunizara, y los generales de división, con una libreta, tomaban nota del nombre del infeliz y le prometían buscarle un hueco en el hospital. Las jóvenes excitadas le vitoreaban desde los alféizares como si fuera un cantante de rock. Los pobres le aclamaban entre lágrimas como un Mesías. El pueblo le idolatraba. Una tras una, Chávez había ido ganando las elecciones y los referéndums. Tenía todo el poder. Al final del día, Chávez, desde una tribuna en medio de una plaza de aquel barrio, repartió microcréditos para peluqueras, camareros y albañiles, mientras un equipo de oftalmólogos revisaba la vista gratis y repartía gafas a todo el mundo.
Al día siguiente le entrevisté en el Palacio de Miraflores. Todo aquello estaba muy bien, le dije, los microcréditos, las gafas, los hospitales… Pero ¿dónde estaba el gran plan para levantar al país de la miseria económica, el imponente plan de infraestructuras, aquello que daría trabajo y riqueza al pueblo entero? “Tenemos que subir los 8.800 metros del Everest, pero sólo hemos escalado un metro. La cima está bien lejos. Pero estamos subiendo”. Esa fue la metáfora que usó Hugo Chávez cuando lo entrevisté en 2002. Ahora, esa cima está aún más lejos.
Hoy me acuerdo de esa escalada metafórica pero sólo para imaginar que Hugo Chávez se despeñó y, como las grandes cordadas montañeras, ha arrastrado a un país de 27 millones de habitantes al abismo.
Falta luz, agua, café, leche maternal, huevos, carne… El país se hunde. Chávez cree que existe una conspiración de empresarios, y envía a sus malhechores a invadir tierras, nacionalizar embotelladoras y cafeteras, e intervenir mercados. Resultado: no hay ni leche. Y la que hay es en polvo. Importada de Bielorrusia.
Pero, la leche en polvo le importa un pimiento a los muertos, la verdadera industria nacional. Cada año mueren asesinadas 10.000 personas. En Caracas, 50 muertos en el fin de semana es tan habitual que los periódicos ya no les dedican ni breves.
Que quede claro: quienes allá mueren son los pobres, porque los ricos tienen dinero para sufragar barras levadizas, garitos con vigilantes, patrullas con luces direccionales, guachimanes con pistolas, y coches con blindaje. Y si el estúpido ladrón salta esos controles, están las rejas electrizantes, las fauces caninas, las puertas estancas, y por último, el ojo negro de la escopeta recortada, cuyo dueño espera excitado para soltar un trabucazo y gritar “te vas p’al otro mundo”.
Las casas de los pobres tienen puertas que se llaman cortinas, ventanas blindadas por el aire de la noche, y los perros son tan escuálidos que a los matones les dan más pena que los inquilinos. Por eso asesinan a los segundos y dan a los primeros lo que queda en los platos. Siempre es una arepa, una torta de maíz que se rellena con cualquier cosa: antes con pollo y aguacate, ahora con un “maldita seas, Chávez”.
Yo tuve una foto de Chávez pegada a mi despacho porque creí en él. Seguí creyendo en él cuando mi madre, española de acero, amante de Venezuela hasta perder su acento valenciano, más dura que el dolor, esposa de un andino que jamás la tuteó, me dijo cuando iba a mi entrevista con el presidente: “Lástima que no guardo un revólver para que te lo lleves y le eches plomo”.
Dos años después, dos malandros le pusieron un cañón en la aorta, la metieron en su carro americano, la abandonaron por ahí, y se fueron muertos de risa. Los seis hijos dedicamos una oración a los maleantes porque la devolvieron viva, sin auto, pero viva. Y mamá, con su arrechera, seguía maldiciéndoles. La Guerra Civil no le había ablandado la sesera. Esa generación…
Murió hace dos meses. La última vez que la vi estaba enchufada a una máquina de oxígeno y a dos generadores eléctricos porque la ciudad sufría los apagones de Chávez. Le acaricié el palo y me acordé de su cara furiosa cuando yo defendía al presidente-comandante. Y pensé: cuánta razón tenía esta española tan arrecha, carajo.

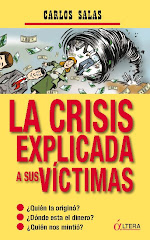.jpg)

No hay comentarios:
Publicar un comentario