viernes, 30 de julio de 2010
Las sentencias contrapuestas, un lío para la mente
jueves, 29 de julio de 2010
El test moral que debe pasar todo periodista
martes, 27 de julio de 2010
"Tienes un sobre anónimo en recepción". Así comienza el periodismo de investigación
lunes, 5 de julio de 2010
No me aburra con su columna
Me lo paso en grande leyendo los primeros párrafos de los artículos de opinión de los periódicos, de las revistas o de cualquier publicación de empresa. La mayoría empieza diciendo “actualmente” o “a propósito de”. Otros citan una ley importante que van a comentar. Y muchos arrancan con “todos sabemos que la actual reforma es un desastre”. La que más gracia me hace es la que empieza con un adverbio terminado en -mente como “inicialmente”. Me entra la risa.
Cuando doy clases de escritura, siempre digo que los dos o tres primeros párrafos se pueden tachar porque son muy aburridos: lo importante suele venir en el cuarto párrafo. Pero todos los artículos empiezan de una forma muy académica porque los autores quieren impresionar a los demás. Que piensen que son personas eruditas, académicas, inteligentes. A nadie se le ocurriría comenzar con un relato como éste. “Juan Pérez llegó al banco con la intención de reducir su hipoteca y salió con una deuda aun mayor. Todavía no sabe qué pasó en esos 15 minutos”.
O bien, con una reflexión inteligente. “La guerra contra el tráfico de drogas batió el año pasado todos los récords: colaboraron 198 países, se incautaron 150.000 toneladas de drogas, se movilizaron más de medio millón de policías en todo el planeta. Pero hubo otro récord: no pudieron evitar que el año pasado fuera el de mayor producción de opio de la historia. Algo falla”.
Me llama la atención el tamaño de las frases. Es otra forma de divertirme. Me pongo a contar cuántas líneas pasan hasta encontrar un punto. La semana pasada vi una frase de 13 líneas y de un ancho de columna mayor de lo normal. Había subordinadas y yuxtapuestas –esas frases metidas entre comas o guiones como esta que son como los tropezones de hueso en medio de una salchicha–, y, por supuesto, muchos adverbios terminados en -mente: indudablemente, erróneamente, objetivamente. Gracias a la mente que produjo esos adverbios, las palabras se alargan como chicles.
LAS ARCHISÍLABAS
Y para rematar la mala faena, los autores de esas columnas de opinión disfrutan escribiendo palabras de más de cuatro sílabas. Vean este ejemplo: “Aunque la crisis haya tenido un origen indudablemente extrínseco, la sistemática negatividad de sus repercusiones en España, y unas actuaciones gubernamentales fundamentadas en impracticables diagnósticos –objetivamente erróneos y conscientemente falseados–, han desembocado en el actual desastre”. Hay 15 palabras de más de cuatro sílabas en unas pocas líneas. El ojo humano se agota con rapidez, sobre todo si esas palabras no significan gran cosa. El catedrático vasco Aurelio Arteta las llama archisílabas. Son esas que terminan en -ción o -idad, como concatenación o gobernabilidad. La gente que no sabe escribir, piensa que a los lectores les sobra el tiempo. En lugar de ir al grano, emplean cientos de palabras, o palabras muy largas. Nadie les lee. Bueno sí. Hay alguien que siempre llama, un alumno, un buen amigo, un pelota. Solo uno. Pero el autor llega a su casa y dice “me han felicitado”. En plural.
domingo, 4 de julio de 2010
Las frases negativas, una distorsión de la mente
Los neurólogos todavía andan discutiendo si la mente humana puede entender las frases negativas. Unos dicen que no: que el inconsciente no sabe interpretar las negaciones, que es una autodestrucción de la mente, que no estamos preparados.
Luego vienen los psicólogos de la conducta que nos aconsejan no usar negaciones o frases negativas, pero no porque no las entendamos, sino porque son pesimistas, nos impiden actuar. Y luego están los expertos en PNL o Programación Neurolingüística, quienes afirman que las frases positivas nos ayudan a alcanzar antes nuestra meta. Piensa en positivo y obtendrás tu recompensa.
Yo no voy por ahí.
Pienso que las negaciones siempre tienen algo perverso. Puede ser atractivo y las he usado mucho en este post, pero hay algo dañino en ellas. Hace tiempo, leí que Hemingway desaconsejaba (antes había escrito 'no aconsejaba') abusar de las negaciones, o de las composiciones negativas. Era mejor usar sustitutos positivos, aunque fuese una frase dramática o una situación pérfida.
Los lingüistas afirman que una de las técnicas más simples de sugestión hipnótica es la negación.
Ordenan: "No piense usted en el color azul". Y claro, para entender esa frase, es preciso pensar en el azul. Eso es lo que exponen Grinder y Bandler en Tranceformations.
El director de la revista Muy Interesante me recomendó una vez escapar de la tentación de poner No en la portada. Estaba demostrado que las ventas caían cada vez que se usaba una negación en la portada.
Las dobles negaciones son construcciones muy difíciles de entender en castellano. “No puedo no dejar de ir”, es difícil de entender. Pero decir “tengo que ir” es más fácil y encima es lo que significa esa frase.
O bien, negaciones combinadas con verbos de omisión o de negación. “El juez se negó a suspender una frase del acusado donde omitía su participación en el asesinato”. Es un tanto alambicada. “Suspender” y “omitir” son verbos negadores en cierta forma. Es mejor decir: “El juez incluyó la frase del acusado donde afirmaba no tener relación con el asesinato”.
Las frases en positivo son psicológicamente más inteligibles. Las negaciones necesitan afirmaciones. Por ejemplo, si yo digo “Fulanito de tal se fue al campo a coger amapolas pero no logró traer ninguna”, en realidad es una afirmación, una realidad.
¿Qué problemas traen las frases negativas? Que tardamos más en comprenderlas. Esto es lo que dice el profesor Francisco Valle Arroyo, de la universidad de Oviedo. “Numerosos estudios empíricos, en dos décadas de investigación psicolingüística, han puesto de manifiesto que en general las oraciones negativas son más difíciles de entender que las afirmativas correspondientes, y esto tanto si se trata de tareas de relleno como verificación. La dificultad de comprensión ha sido definida operacionalmente como el tiempo de reacción (TR), es decir, el tiempo que transcurre desde la presentación de la frase hasta que el sujeto da una respuesta adecuada: completa la frase que le había sido presentada o evalúa la verdad o falsedad de la misma.”
miércoles, 30 de junio de 2010
Consejo a los periodistas que quieren ser escritores
domingo, 27 de junio de 2010
Un artículo de opinión sobre Chávez y esa española que conocí
HUGO CHÁVEZ Y LA ESPAÑOLA DE ACERO
Dos periodistas italianos, dos franceses y yo estábamos sentados en unas sillas de tijera junto a miembros del gobierno de Chávez, acurrucados bajo una lona que nos protegía del sol tropical. Era un set de televisión improvisado sobre un campo de béisbol, perfecto para escuchar ‘Aló presidente’, el programa dominical de Chávez que, como siempre, duró de la mañana a la tarde.
Chávez destituyó a un director general, habló en inglés en tono de broma, cantó, tocó la guitarra de cuatro cuerdas (el ‘cuatro’), atendió la llamada de un ciudadano, y dio la bienvenida a los periodistas europeos. A todos menos al que venía de España: “La prensa española es la que peor me ha tratado del mundo”. Un periódico español lo había calificado de Bobo Feroz. Eso le puso furioso y yo me tragué su chaparrón ante las cámaras.
Como confort a esa reprimenda, fui el único periodista que bajó hombro con hombro con Chávez por las calles de aquel inmenso barrio de chabolas, el mayor de Caracas. Los padres de familia le llevaban bebés enfermos para que los inmunizara, y los generales de división, con una libreta, tomaban nota del nombre del infeliz y le prometían buscarle un hueco en el hospital. Las jóvenes excitadas le vitoreaban desde los alféizares como si fuera un cantante de rock. Los pobres le aclamaban entre lágrimas como un Mesías. El pueblo le idolatraba. Una tras una, Chávez había ido ganando las elecciones y los referéndums. Tenía todo el poder. Al final del día, Chávez, desde una tribuna en medio de una plaza de aquel barrio, repartió microcréditos para peluqueras, camareros y albañiles, mientras un equipo de oftalmólogos revisaba la vista gratis y repartía gafas a todo el mundo.
Al día siguiente le entrevisté en el Palacio de Miraflores. Todo aquello estaba muy bien, le dije, los microcréditos, las gafas, los hospitales… Pero ¿dónde estaba el gran plan para levantar al país de la miseria económica, el imponente plan de infraestructuras, aquello que daría trabajo y riqueza al pueblo entero? “Tenemos que subir los 8.800 metros del Everest, pero sólo hemos escalado un metro. La cima está bien lejos. Pero estamos subiendo”. Esa fue la metáfora que usó Hugo Chávez cuando lo entrevisté en 2002. Ahora, esa cima está aún más lejos.
Hoy me acuerdo de esa escalada metafórica pero sólo para imaginar que Hugo Chávez se despeñó y, como las grandes cordadas montañeras, ha arrastrado a un país de 27 millones de habitantes al abismo.
Falta luz, agua, café, leche maternal, huevos, carne… El país se hunde. Chávez cree que existe una conspiración de empresarios, y envía a sus malhechores a invadir tierras, nacionalizar embotelladoras y cafeteras, e intervenir mercados. Resultado: no hay ni leche. Y la que hay es en polvo. Importada de Bielorrusia.
Pero, la leche en polvo le importa un pimiento a los muertos, la verdadera industria nacional. Cada año mueren asesinadas 10.000 personas. En Caracas, 50 muertos en el fin de semana es tan habitual que los periódicos ya no les dedican ni breves.
Que quede claro: quienes allá mueren son los pobres, porque los ricos tienen dinero para sufragar barras levadizas, garitos con vigilantes, patrullas con luces direccionales, guachimanes con pistolas, y coches con blindaje. Y si el estúpido ladrón salta esos controles, están las rejas electrizantes, las fauces caninas, las puertas estancas, y por último, el ojo negro de la escopeta recortada, cuyo dueño espera excitado para soltar un trabucazo y gritar “te vas p’al otro mundo”.
Las casas de los pobres tienen puertas que se llaman cortinas, ventanas blindadas por el aire de la noche, y los perros son tan escuálidos que a los matones les dan más pena que los inquilinos. Por eso asesinan a los segundos y dan a los primeros lo que queda en los platos. Siempre es una arepa, una torta de maíz que se rellena con cualquier cosa: antes con pollo y aguacate, ahora con un “maldita seas, Chávez”.
Yo tuve una foto de Chávez pegada a mi despacho porque creí en él. Seguí creyendo en él cuando mi madre, española de acero, amante de Venezuela hasta perder su acento valenciano, más dura que el dolor, esposa de un andino que jamás la tuteó, me dijo cuando iba a mi entrevista con el presidente: “Lástima que no guardo un revólver para que te lo lleves y le eches plomo”.
Dos años después, dos malandros le pusieron un cañón en la aorta, la metieron en su carro americano, la abandonaron por ahí, y se fueron muertos de risa. Los seis hijos dedicamos una oración a los maleantes porque la devolvieron viva, sin auto, pero viva. Y mamá, con su arrechera, seguía maldiciéndoles. La Guerra Civil no le había ablandado la sesera. Esa generación…
Murió hace dos meses. La última vez que la vi estaba enchufada a una máquina de oxígeno y a dos generadores eléctricos porque la ciudad sufría los apagones de Chávez. Le acaricié el palo y me acordé de su cara furiosa cuando yo defendía al presidente-comandante. Y pensé: cuánta razón tenía esta española tan arrecha, carajo.

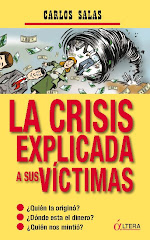.jpg)
